Artículo de Pere Boix publicado en el Número 120/Enero 2012 99 de la revista VIENTO SUR, en la sección Datos para la reflexión.
“En tiempos antiguos, la condonación por Solón de las deudas que obligaban a los pobres a ser esclavos de los ricos –la llamada reforma Seisachtheia (σεισάχθεια) – sentó las bases para la aparición en la antigua Grecia de las ideas de democracia, ciudadanía, política y Europa: los fundamentos de la cultura europea y mundial. Luchando contra la clase detentadora de la riqueza, los ciudadanos de Atenas señalaron el camino para la constitución de Pericles y la filosofía política de Protágoras, quien dijo: ‘El hombre está muy por encima de todo el dinero” (Carta abierta de Mikis Theodorakis y Manolis Glezos en defensa de Grecia, la Democracia y Europa. “El capitalismo muestra en sí mismo que, además de ser un sistema que genera repetidas y severas crisis económicas, es capaz de desplazar los costes de esa inestabilidad hacia los estratos medios y bajos de la escala social” (Wolf, 2010).
La evidencia existente en los países occidentales industrializados no permite sustentar la idea de que la expansión económica tiene efectos beneficiosos sobre la salud de la población en su conjunto. De hecho, lo que suelen mostrar las investigaciones es que la mortalidad general aumenta en épocas de expansión y se reduce en momentos de crisis (Dávila y López-Valcárcel, 2009) Es decir, si el empleo sube, también lo hace la mortalidad, mientras que si aumenta el desempleo, se reduce la mortalidad.
Digamos rápidamente, para atemperar el desconcierto, que esta relación entre desempleo y mortalidad es de tipo poblacional y de signo contrario a la que se da en el nivel individual de las personas desempleadas, y que no existen dudas sobre la desocupación como factor de riesgo de enfermedad y muerte para quienes lo sufren. Es decir, la población en paro, justamente por esa condición, ve sometida su salud a mayores riesgos que la población ocupada.
Como elementos explicativos de la aparente paradoja de asociar la expansión económica al crecimiento de la mortalidad, se han propuesto toda una serie de factores vinculados en su mayoría al ámbito del trabajo asalariado como elemento determinante de la vida de las personas: estrés y siniestralidad laboral, presión del tiempo de trabajo, reducción de las horas de sueño y de ocio… El karoshi o muerte súbita por exceso de trabajo, un fenómeno bien estudiado en Japón, sería un ejemplo extremo en este sentido. El exceso de trabajo actuaría también en detrimento de las relaciones familiares y sociales, reduciendo el apoyo social, un elemento de primer orden para la salud integral. El aumento de la densidad de tráfico en épocas de crecimiento económico explicaría el aumento de la mortalidad por accidentes de tráfico que es una de las asociaciones estadísticas más significativas que se detectan en todos los estudios.
Además, la expansión económica no sólo incrementaría el riesgo de muerte en personas anteriormente sanas, sino que también lo hace en el caso de los enfermos crónicos. La asociación entre estrés, descenso de la inmunidad y enfermedades transmisibles, explicaría el aumento de la mortalidad infecciosa en enfermos crónicos. La contaminación industrial y por tráfico es también un factor condicionante en la mortalidad de enfermos crónicos. Se han demostrado efectos adversos del ruido en la salud cardiovascular. También se ha relacionado la expansión económica con hábitos menos saludables como mayor consumo de grasas, incremento del consumo de tabaco y alcohol o reducción del ejercicio físico, todo lo cual se relacionan con enfermedades crónicas a largo plazo.
En España, con datos del período 1980-97, Tapia Granados (2005) ha cuantificado esta relación inversa entre paro y mortalidad afirmando que un aumento del 5% en la tasa de paro estaría asociado a una reducción de alrededor del 0,5% en la mortalidad general de la población. Podríamos decir, tal como afirma el propio autor, que un aumento del 5% en el paro “salvaría” unas 1800 vidas.
La paradoja del aumento de la mortalidad en épocas de crecimiento pone en cuestión el argumento lineal de que el progreso económico es siempre una fuente de bienestar para la población y plantea la necesidad de una profunda revisión de las políticas de expansión basadas solamente en la eficiencia económica o, cuando menos, del imperativo moral de establecer contrapesos de salud pública para atemperar los evidentes impactos negativos de la economía sobre la salud de las personas.
Dichos contrapesos no se refieren estrictamente al gasto sanitario sino también, y sobre todo, a un conjunto de elementos de política social (educación infantil, calidad de vida familiar, calidad del empleo, política salarial, etc.) capaces de mejorar sensiblemente la salud de la población.
A partir de datos de la OCDE sobre el gasto social se ha verificado en los países UE-15 una asociación inversa entre el gasto social y la mortalidad, entendiendo por gasto social programas de apoyo familiar, pensiones, atención a la salud, vivienda, cobertura del desempleo, programas activos de empleo y atención a la discapacidad (Stuckler, Basu y McKee, 2010). Es decir, a más gasto social menor mortalidad. Según un modelo construido a partir de estos datos, se llega a la conclusión de que cada incremento de 100 US$ en gasto social se asociaría a un descenso del 1,19% de la mortalidad de la población, mientras que un incremento idéntico del PIB se asocia a descensos mucho menores en la mortalidad (0,11%), con lo que podemos deducir que el efecto en la salud del aumento de los ingresos económicos sería sensiblemente inferior al de las políticas de bienestar social.
Impacto de la crisis en la salud
No hay ninguna duda de que las crisis económicas generan situaciones de riesgo que afectan de forma selectiva a las personas pertenecientes a los grupos más vulnerables: desempleados, pobres, minorías étnicas, madres que viven solas –y sus hijos- personas mayores o discapacitadas.
Entre los cambios esperables en la salud de las poblaciones a riesgo en tiempos de crisis (Phua, 2011), destacan el aumento de la tasa de suicidios y parasuicidios, de las enfermedades mentales, del consumo de alcohol o de drogas de abuso y de los problemas de malnutrición. Los problemas de acceso a la vivienda provocan también situaciones que afectan negativamente a la salud: son evidentes los problemas de salud derivados de vivir en la calle, pero también el hacinamiento en una misma vivienda de colectivos inmigrantes o de quienes han tenido que irse a vivir con su familia o amigos, puede favorecer la transmisión de enfermedades además de generar malestar y conflictos. Por el contrario, en épocas de crisis suele descender la incidencia de lesiones de origen laboral y de tráfico.

Durante la Gran Depresión, las personas de color ganaron 8 años de longevidad, con una expectativa de vida que en los hombres de color aumentó de 45,7 años en 1929 a 53,8 años en 1933 y en las mujeres de 47,8 a 56,0 años durante el mismo período.
Sin embargo, un análisis de las tasas de mortalidad general en diversas situaciones de crisis económicas como la Gran Depresión de los años 20 y 30, la ruptura de la URSS y la crisis del sudeste asiático de los 90, arrojan resultados aparentemente contradictorios (Stuckler, Basu, Shurcke y McKee, 2009a). En la Gran Depresión la mortalidad general cayó un 10% mientras que en el caso de la URSS se incrementó en un 20%. En el sudeste asiático, la mortalidad se incrementó a corto plazo en Tailandia e Indonesia, pero no experimentó cambios en Malasia.
¿Cuál es el sentido de estas diferencias? En primer lugar, según señalan algunas investigaciones, la rapidez del cambio económico parece ser la clave del riesgo para la salud: en el caso de la URSS los países que implementaron la privatización más rápidamente sufrieron los incrementos de mortalidad más notables, especialmente en las regiones que experimentaron una más rápida rotación laboral. Otro factor condicionante parece ser el grado de protección – formal o informal- de la población frente a los efectos adversos: Malasia ignoró los llamamientos del Banco Mundial y de la comunidad financiera internacional que le exigían recortar el gasto social y sus tasas de mortalidad no se vieron afectadas por la crisis; los efectos negativos de la crisis en la URSS se redujeron sensiblemente en los lugares donde la gente pertenecía a organizaciones sociales como sindicatos o clubes deportivos. También influye la cultura del alcohol: en la Gran Depresión estaba prohibida su venta, sin embargo en la URSS llegaban a beberse el aftershave, con un 95% de etanol libre de impuestos.
En Europa las tasas de desempleo no parecen asociarse a cambios en la mortalidad general ni en la mortalidad por causas específica, salvo en el caso de los homicidios y suicidios, que aumentan con el nivel de paro, y en la mortalidad por accidentes de tráfico que disminuye. Un modelo construido a partir de de los datos 1970-2007 de los 26 países UE (Stuckler et al., 2009b) estima que un crecimiento del 1% en la tasa de paro se asocia a aumentos de +0,79% en la tasa de suicidios en población menor de 65 años y de +0,79% en la de homicidios, mientras que decrece la mortalidad por accidentes de tráfico en -1,39%. El ritmo de destrucción de empleo también cuenta: un crecimiento del desempleo >3% en un año puede llegar a incrementar las tasas de suicidio en un +4,4% y también hace aumentar el abuso de alcohol.
Dos países europeos (Finlandia y Suecia) presentan una tendencia distinta. Durante la crisis de principios de los 90, las tasas de suicidio siguieron manteniendo una tendencia descendente en ambos casos a pesar de que en Finlandia el desempleo creció del 3,2% al 16,6% entre 1990 y 1993 y en Suecia pasó de 2,1% en 1991 a 5,7% en 1992. España, por el contrario, con diversas crisis bancarias en los 70 y 80, ha venido presentando tendencias ascendentes y descendentes en las tasas de suicidios en paralelo a las tasas de paro. La explicación a estas diferentes tendencias hay que buscarla probablemente en los sistemas de protección social y, especialmente en el caso de Finlandia, en los programas activos de empleo. El presupuesto anual en gasto social en Suecia era en esa época de 362 US$ per cápita en promedio y en España de 88.
“La desigualdad social y la pérdida de salud forman parte de un verdadero círculo vicioso. La población con menor nivel educativo presenta un mayor riesgo de enfermar en caso de pérdida de empleo.”
Crisis y salud mental
 La Oficina Regional para Europa de la OMS acaba de publicar un informe (WHO, 2011) en el que hace un repaso a los efectos negativos de la crisis en la salud, especialmente de la salud mental.
La Oficina Regional para Europa de la OMS acaba de publicar un informe (WHO, 2011) en el que hace un repaso a los efectos negativos de la crisis en la salud, especialmente de la salud mental.
Un empleo estable, seguro y con derechos es beneficioso para la salud mental. La calidad de las relaciones laborales, el apoyo social en el trabajo y el control sobre la propia tarea son factores que configuran el capital social y predicen un buen estado de salud mental. Por el contrario, la pobreza, el endeudamiento excesivo y la penuria social son los principales riesgos socioeconómicos que generan alteraciones y problemas de salud mental.
A peor situación laboral, peor salud. Estar desempleado incrementa la probabilidad de padecer enfermedades crónicas, depresión, trastornos de ansiedad y muerte prematura, además de fomentar el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Una situación prolongada de desempleo acaba generando problemas de autoestima y llega a afectar a todo el entorno familiar, incluso en forma de violencia doméstica. La pérdida de empleo hace aumentar el consumo de antidepresivos y las hospitalizaciones por problemas de salud mental. También la precariedad laboral genera impactos negativos en la salud.
La actual crisis económica ha provocado un incremento de la pobreza en Europa, golpeando con más dureza a la población con menores ingresos, y ha agudizado la exclusión y la desigualdad social.
La exclusión social, laboral, cultural, es un factor de riesgo de mala salud. La soledad se ha asociado a un mayor riesgo de enfermedades como las cardiopatías y determinados cánceres, con unos efectos adversos comparables a los del tabaco y el alcohol. Una persona socialmente integrada tiene un 50% más de oportunidad de sobrevivir que una persona aislada (Holt-Lunstad, Smith y Layton, 2010).
La desigualdad social y la pérdida de salud forman parte de un verdadero círculo vicioso. La población con menor nivel educativo presenta un mayor riesgo de enfermar en caso de pérdida de empleo. A su vez, la mala salud mental es una fuente significativa de desigualdades, puesto que se asocia a una peor educación, a desventajas económicas, a situaciones de aislamiento social y al desempleo. La reducción de las desigualdades reduce el riesgo de mala salud mental, mientras que las políticas restrictivas que generan desigualdad son causa de estrés y de problemas de salud. Un estudio realizado en los países del Este europeo (De Vogli y Gimeno, 2009) encuentra una asociación entre el índice de Gini (un coeficiente que mide la desigualdad) con las tasas de mortalidad por suicidio y lesiones autoinflingidas, siendo Rusia uno de los países con indicadores más elevados en ambos parámetros.
En este contexto, no podemos sorprendernos de que en épocas de crisis la población con mayores tasas de desempleo, de empobrecimiento y de desbaratamiento familiar, tenga un riesgo significativamente mayor de sufrir problemas de salud mental como la depresión, el alcoholismo o el suicidio. El paro contribuye a la depresión y al suicidio, y la evidencia indica que a mayor endeudamiento el riesgo de enfermedad mental es mayor.
Riesgos de la austeridad

Recortes profundos que hay que cortar por lo sano: crisis económica, políticas sociales y daños en la salud.
La evaluación de la situación basada en criterios macroeconómicos con exclusión de los indicadores de bienestar social oculta el drama de las personas que sufren las consecuencias de la crisis económica, pero los datos epidemiológicos son tozudos y hacen emerger las dimensiones de la ‘recesión humana’ subyacente (Shahidi, Muntaner, Puig-Barrachina y Benach, 2011).
“Cabe augurar que los recortes para el conjunto de las políticas sociales, tendrá graves consecuencias en términos de morbimortalidad (enfermedad y muerte) especialmente en los colectivos más vulnerables.”
Un estudio publicado en 2008 (Stuckler, King y Basu) alertaba sobre la nocividad de los programas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sus autores, investigadores de las Universidades de Cambridge y Yale, demostraban cómo los países del Este europeo que participaron en programas del FMI en la década 1992-2002 vieron incrementar la incidencia de tuberculosis en un 13,2% de media respecto a los que no recibieron préstamos de dicho fondo. Es más, los datos disponibles evidenciaban que la mortalidad por dicha enfermedad se incrementaba en un 0,9% por cada punto porcentual de aumento de la deuda y en un 4,1% por cada año adicional de participación en un programa FMI.
Resulta, pues, que el endeudamiento con el FMI -uno de los organismos que reclama con mayor entusiasmo el control del déficit- puede considerarse un factor de riesgo para la salud. Y para más inri, con una clara relación dosis-respuesta: a más deuda FMI, mayor riesgo de enfermar. Estudios precedentes muestran que los programas económicos del FMI influyen de manera determinante en las infraestructuras de los sistemas sanitarios de los países en los que se aplican, cuyos gobiernos se ven obligados a recortar el gasto sanitario para cumplir con las estrictas prescripciones que se les imponen. Esta es la explicación que proponen los autores del estudio para el incremento observado de incidencia de tuberculosis en la población de los ‘países post-comunistas’, quienes en un artículo posterior afirman que existe suficiente evidencia para señalar que los programas del FMI se asocian significativamente con un debilitamiento de los sistemas sanitarios, una reducción de la efectividad de la ayuda al desarrollo orientada a la salud y una obstrucción de los esfuerzos para el control del tabaquismo, de las enfermedades infecciosas y de la mortalidad infantil y materna (Stuckler y Basu, 2009).
Ya hemos señalado, sin embargo, que el gasto sanitario no es el único factor que determina el nivel de salud, ni siquiera el más importante. En este sentido, cabe augurar que la austeridad que se propugna como salida a la crisis, y los recortes que se derivan de dicha opción política para el conjunto de las políticas sociales, tendrá graves consecuencias en términos de morbimortalidad (enfermedad y muerte) especialmente en los colectivos más vulnerables.
 Más allá de que, desde un punto de vista ético, habría que demandar al menos el mismo entusiasmo por la salud de la población que por la salud del sistema financiero, no puede considerarse en absoluto despreciable el gasto y las pérdidas económicas que provocará este impacto negativo en la salud. Incluso podría ser discutible si el ahorro inicial que supondrán los recortes compensará a largo plazo, en un escenario de recuperación económica, el coste que habrá supuesto para la salud pública la época de austeridad. Los propios expertos del Banco Mundial advierten que “el incremento de los desequilibrios en ingresos se traduce después en una brecha de educación y de salud que merma el crecimiento” (Branko Milanovic).
Más allá de que, desde un punto de vista ético, habría que demandar al menos el mismo entusiasmo por la salud de la población que por la salud del sistema financiero, no puede considerarse en absoluto despreciable el gasto y las pérdidas económicas que provocará este impacto negativo en la salud. Incluso podría ser discutible si el ahorro inicial que supondrán los recortes compensará a largo plazo, en un escenario de recuperación económica, el coste que habrá supuesto para la salud pública la época de austeridad. Los propios expertos del Banco Mundial advierten que “el incremento de los desequilibrios en ingresos se traduce después en una brecha de educación y de salud que merma el crecimiento” (Branko Milanovic).
En el informe anteriormente citado, la OMS calcula que el impacto de la crisis en la salud mental de la población provoca unos efectos económicos negativos en forma de pérdidas de productividad del orden del 3-4% del PIB, efectos que, además, pueden llegar a ser duraderos dada la especial afectación de la población joven por el impacto de la crisis.
Otras políticas tendrían impactos bien distintos desde el punto de vista de la salud. Datos europeos indican que las desigualdades en salud no se ensanchan necesariamente durante las épocas de recesión en países con un buen sistema de protección social. Ya hemos señalado cómo en Finlandia y Suecia en años de incremento del paro no sólo no aumentaron las desigualdades en salud sino que disminuyó la tasa de suicidios. Se estima que con un gasto de al menos 190 US$ por persona en programas de protección social, en los países de la UE el desempleo no generaría aumentos de la tasa de suicidios, uno de los indicadores sanitarios más precoces del efecto de la crisis.
La protección social debe considerarse, pues, un elemento crucial para mitigar el deterioro de la salud en tiempos de crisis económica. Pero, con ser importante, la cuestión no es sólo proteger a la población de la agresión a la salud que supone el desempleo, sino atacar el desempleo mismo mediante políticas activas de ocupación. Es lo que denominamos en salud pública prevención primaria o control del riesgo en origen. De nuevo según datos europeos, se ha calculado que por cada 100 US$ por persona y año invertidos en programas de promoción activa de empleo, el efecto del paro sobre la tasa de suicidio se reduciría a la mitad. Dichos programas incluyen servicios públicos de ocupación, formación profesional, programas especiales de transferencia al mercado laboral de jóvenes tras la formación, así como programas de fomento de empleo para parados o personas con discapacidad. También se ha demostrado que los programas de promoción de la salud mental en población desocupada incrementan las tasas de reempleo con una ratio coste-efectividad beneficiosa.
La tragedia griega
Grecia es en estos momentos el paradigma de los efectos devastadores de la crisis sobre la salud. Tras 15 años de crecimiento económico continuado, en el período 2007-2010 la deuda griega ha aumentado del 105,4 al 142,8% del PIB, más que en cualquier otro país de la UE. Para financiar este déficit Grecia ha tenido que recurrir a un préstamo de 110.000 millones de euros del FMI y de la Eurozona, bajo unas condiciones draconianas que imponen recortes radicales del gasto público. El ajuste fiscal ha supuesto en 2009 un 13% del PIB y se prevé que el presupuesto de 2012 supondrá un nuevo recorte del gasto y un aumento de impuestos por una suma equivalente a más de seis mil millones de euros.
El impacto de la situación en la salud de la población griega es más que evidente para los directamente involucrados. Algunas consultas de psiquiatría han detectado un aumento de la demanda de asistencia de entre un 25- 30% desde el comienzo de la crisis. El Dr. Michalis Samarkos, médico de guardia del Hospital General Evangelismos, declaraba recientemente al periódico The Guardian: “Cuando uno ve a un diabético que no puede pagar la insulina, sabe que va a morir. No hay infraestructura para ayudar a esta gente. En todos los frentes, el sistema les falla a las personas a cuyo servicio debiera estar”. La psicóloga Eleni Bekiari trabaja en la ONG Klimaka, una organización de voluntarios que regenta un programa de radio de apoyo frente a la depresión y la exclusión social. La Dra. Bekiari afirma que en Klimaka las llamadas de ayuda se han cuadruplicado desde que empezó la crisis y que “algunas personas nos llaman para decirnos que planean dejarse caer en coche por un precipicio o chocar contra una roca para que parezca un accidente”. De esta forma tratan de evitar el estigma que caería sobre su familia o su comunidad por la negativa radical de la Iglesia Ortodoxa de dar cobertura religiosa a los suicidas. Es por esta razón que la Dra. Bekiari considera subestimado el aumento del 40% de los suicidios en el primer semestre de 2001, cifra ofrecida en el Parlamento por el Ministro de Sanidad del Gobierno griego, Andreas Loverdos. Algunos ciudadanos han optado, no obstante, por exhibir públicamente su desesperación, como Apostolos Polyzonis, un autónomo que se prendió fuego frente a su banco en Tessaloniki, o como Michael Kriadis, un empresario que se lanzó al vacío desde su oficina en un cuarto piso tras dejar una carta de despedida para su familia. Otros recurren a la autoagresión como una forma de alivio económico: un informe autorizado señala la existencia de casos de autoinfección deliberada por VIH como forma de acceder a los 700 euros por mes de prestación.
La desesperación genera a corto plazo respuestas destructivas de violencia intencional tanto contra uno mismo como contra terceros. Grecia, que tradicionalmente ha tenido una de las tasas de incidencia de suicidios más bajas de Europa, presenta ahora, junto con Irlanda, los mayores incrementos de suicidios en países de la UE y, además, ha duplicado sus tasas de homicidios y robos entre 2007 y 2009. Otro país europeo con elevado incremento de la tasa de suicidio es Lituania que junto con Grecia ha promovido uno de los mayores recortes en las pensiones (70% y 50% respectivamente).
A pesar de que ha aumentado significativamente el porcentaje de población griega que refiere tener una salud “mala” o “muy mala”, sorprendentemente la gente va menos al médico desde que empezó la crisis. Según datos de la Encuesta Europea sobre Condiciones de Vida (Eurostat. Cross-sectional European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SLIC), en 2009 se detecta un incremento significativo respecto a 2007 de la población que no acude al médico de cabecera a pesar de considerarlo necesario. Las principales razones no parecen relacionarse principalmente con el coste de la asistencia sanitaria, prácticamente gratuita en Grecia, aunque es cierto que muchos griegos ni siquiera pueden pagar la tarifa de 5 euros que deben abonar para ser atendidos en los consultorios. Los datos apuntan, más bien, a factores que pudieran ser consecuencia de los recortes como las listas de espera, la falta de personal sanitario o la escasez de material médico. Así, mucha gente opta por esperar a sentirse mejor en vez de acudir al médico. En lo que se refiere a atención hospitalaria, han aumentado los ingresos en el sistema público y ha disminuido en los hospitales privados.
Por otra parte, crece la demanda de atención en la calle. Las clínicas de calle promovidas por ONG que hasta hace poco atendían principalmente inmigrantes, han pasado a ser un recurso al que cada vez acuden más nacionales. Médicos del Mundo estima que la proporción de griegos que utiliza este tipo de asistencia médica ha pasado del 3-4% al 30% desde el inicio de la crisis.
También fallan los sistemas preventivos de salud pública. Los recortes presupuestarios han reducido en un tercio los programas sociales de calle que sólo en Atenas atendían a casi 300 usuarios de drogas. En 2010 se ha detectado un significativo incremento de infecciones por VIH y se estima que en 2011 la incidencia aumentará en un 52% respecto a 2010. La mitad de este incremento se atribuye a infecciones entre los usuarios de drogas intravenosas, entre los que la incidencia de la infección se está multiplicando por diez. La prevalencia del consumo de heroína ha aumentado en un 20% según el Centro Griego de Documentación y Vigilancia para las Drogas. También se ha producido un aumento de la prostitución y, asociado a ello, un aumento de prácticas de sexo inseguras.
La imagen de Grecia nos recuerda que, en el esfuerzo por financiar las deudas, la población está pagando un alto precio: la pérdida de servicios de prevención y asistencia sanitaria, un aumento del riesgo de VIH y de enfermedades de transmisión sexual y, en el peor de los casos, la pérdida de la propia vida. Se requiere la mayor atención a los problemas de la salud y al acceso a la asistencia sanitaria para asegurar que la crisis griega no socave la principal riqueza del país, su gente.
Con estas palabras terminan un grupo de investigadores la carta recientemente publicada en The Lancet de la que hemos extraído buena parte de la información comentada en este apartado (Kentikelenis, Karanikolos, Papanicolas, McKee y Stuckler, 2011).
Epílogo: la reflexión es cosa de cada cual
Reivindicar, con Protágoras, el principio “la persona, medida de todas las cosas”.
Promover, con Hipócrates, la máxima “primum non nocere”.
Todavía, con Madre Coraje, luchar por lo evidente (aunque sean malos tiempos).
Pere Boix es investigador en el Centro de Investigación en Salud Laboal (CISALUPF) y en el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS).
Bibliografía citada:
Dávila, C. D. y López-Valcárcel, B. G. (2009) “Crisis económica y salud”. Gaceta Sanitaria, 23(4), 261-265.
De Vogli, R. y Gimeno, D. (2009) “Changes in income inequality and suicide rates after ‘shock therapy’: evidence from Eastern Europe”. Journal of Epidemiology and Community Health, 63, 956.
Holt-Lunstad, J., Smith, T. B. y Layton, J. B. (2010) “Social relationships and mortality risk: a meta-analityc review”. PLoS Medicine, 7(7), e1000316.
Kentikelenis, A., Karanikolos, M., Papanicolas, S. B., McKee, M. y Stuckler, D. (2011) “Health effects of financial crisis: omens of a Greek tragedy”. The Lancet, 378, 1457-1458.
Phua, K.-L. (2011) “Can we learn from history? Responses and strategies to meet health care needs in times of severe economic crisis”. The Open Public Health Journal, 4, 1-5.
Shahidi, F. V., Muntaner, C., Puig-Barrachina, V. y Benach, J. (2011) “Recortes profundos que hay que cortar por lo sano: crisis económica, políticas sociales y daños en la salud”. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, 113,107-119.
Stuckler, D. y Basu, S. (2009) “The International Monetary Fund’s effects on global health: before and after the 2008 financial crisis”. International Journal of Health Services, 39(4), 771-81.
Stuckler, D., Basu, S. y McKee, M. (2010) “Budget crises, health, and social welfare programmes. British Medical Journal, 340, c3311.
Stuckler, D, Basu, S., Shurcke, M., y McKee, M. (2009a) “The health implication of financial crisis: a review of evidence”. The Ulster Medical Journal, 78(3), 142-145.
Stuckler, D., Basu, S., Shurcke, M. y McKee, M. (2009b) “The public health effect of economic crises and alternative policy responses in Europe: an empirical analysis”. The Lancet, 374, 315-323.
Stuckler, D., King, L. P. y Basu, S. (2008) “International Monetary Fund Programs and Tuberculosis Outcomes in Post-Communist Countries”. PLoS Medicine, 5(7), e143. doi:10.1371/journal.pmed.0050143
Tapia Granados, J. A. (2005) “Recessions and mortality in Spain, 1980-1997”. European Journal of Population, 21, 393-422.
WHO (World Health Organization) (2011) Impact of economic crises on mental health. Copenhague: WHO regional Office for Europe














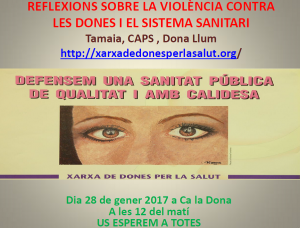

















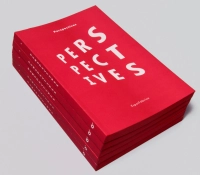






Pingback: Toxieconomía y salud en tiempos de crisis | Boletín Informativo de la Sanidad Pública